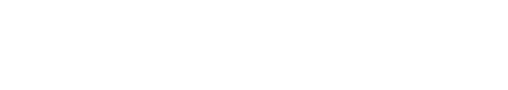-- Eje personas --

Los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) promueven de una manera firme y decidida los derechos de la infancia y supone una excelente oportunidad para proteger a todos los niños y niñas bajo la consigna de «no dejar nadie atrás».
La citada Agenda 2030 implica pues un cambio de paradigma y una oportunidad política para la infancia que se cimienta en dos enfoques compartidos: la sostenibilidad y la equidad. Existe una estrecha vinculación entre los mencionados Objetivos y los derechos, sobre todo en relación con el avance y desarrollo de la infancia. Y así podemos encontrar una dualidad de propósitos y actividades difícil de desligar: el logro de los ODS contribuye en gran medida a la realización de los derechos de la infancia, de la misma manera que trabajar en el respeto de los derechos de la infancia favorecerá el avance en el cumplimiento de los retos establecidos por los mencionados Objetivos.
Es innegable que desde la aprobación de la Agenda en el año 2015 hemos asistido a importantes avances en la protección de los derechos de la infancia. Unos avances que han tenido su reflejo en un nuevo marco jurídico que ha sustentado las bases y contribuido a esta finalidad.
Citemos, como ejemplo, la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) que establece medidas de protección, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima. A nivel autonómico destacamos la Ley 4/2021, de la Infancia y Adolescencia de Andalucía. Mencionamos asimismo el recién aprobado III Plan de Infancia y Adolescencia en nuestra comunidad autónoma por su avance en la coordinación y la transversalidad en la atención a la infancia y adolescencia entre las distintas administraciones.
Pero a pesar de los innegables logros, sobre todo en el plano formal, para proteger a la infancia, todavía tenemos por delante importantes retos y desafíos para alcanzar plenamente los Objetivos de la Agenda 2030.
Nos referimos a erradicar la pobreza infantil en Andalucía, que tiene uno de los índices más elevados de todo el país. En 2023 la tasa de pobreza relativa de las personas menores de 18 años en Andalucía es 10 ó 12 puntos porcentuales mayor que la de la población general, esta última es del 19,5% si se emplea el umbral de pobreza de Andalucía y del 30,5% con el umbral de pobreza de España.
Reducir al menos a la mitad la proporción de personas, incluidas menores de edad, que viven en situación de pobreza e implementar sistemas de protección social, logrando una cobertura social a los más pobres y vulnerables, constituyen dos de las principales metas de dicho Objetivo.
Sin embargo, cuando quedan seis años para el 2030 las cifras y datos sobre la pobreza infantil traídos a colación nos ponen en alerta y nos deben hacer reflexionar sobre la necesidad de avanzar y trabajar con mayor eficacia, rigor y contundencia en este propósito.
También hemos de mencionar la apuesta de los ODS por garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y en todas las edades. Es justo reconocer que los índices de mortalidad infantil ha descendido en los últimos años.
No obstante, hemos de poner el foco de atención en la obesidad. Se trata de una enfermedad que tradicionalmente no ha venido recibiendo una priorización por los poderes públicos acorde con su prevalencia e impacto, lo que ha llevado a que aumente su prevalencia más rápidamente en las economías emergentes. Además, la obesidad es una puerta de entrada a muchas otras enfermedades no transmisibles y a enfermedades relacionadas con la salud mental.
Hemos de seguir trabajando asimismo a favor de una educación de calidad. Son muchos los retos aún pendientes para que hacia el año 2030 todos los niños y niñas completen Educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad, que conduzca a resultados pertinentes y eficaces de aprendizaje. Unas metas inalcanzables si no incidimos en poner término al abandono escolar.
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, es el propósito de los ODS sobre Igualdad de Género. La igualdad entre géneros no es solo un derecho fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo próspero y equitativo. También representa una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible de la sociedad.
Pero a pesar de los esfuerzos de los poderes públicos y las múltiples iniciativas en la materia, especialmente en la lucha contra la violencia de género, mujeres y niñas siguen sin experimentar una igualdad de derechos real; no solo formal. Las cifras hablan por si solas: en Andalucía, durante 2022, un total de 122 chicas víctimas menores de 18 años tenían orden de protección o medidas cautelares por violencia de género.
El ODS nº 8 pretende promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas las personas. En este ámbito, la población juvenil es la que se encuentra más distanciada para alcanzar dicho propósito como lo acreditan los datos de la Encuesta de Población Activa sobre desempleo juvenil. Son muchos los efectos negativos que el desempleo causa en los jóvenes: ansiedad y depresión, estrés, aislamiento social o disminución de oportunidades laborales. Y es por ello que los ODS insisten en la implementación de políticas y programas específicos para apoyar a los jóvenes en su transición al mercado laboral.
Por otro lado, lamentablemente son muchos los niños y niñas que viven en hogares que sufren problemas de contaminación u otros ambientales en su vivienda. Debemos poner término a esta realidad. Así lo refleja la Agenda 2030, a través del acceso de toda la población a viviendas, servicios básicos y medios de transporte adecuados, asequibles y seguros, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad y fomentando en las ciudades la reducción del impacto.
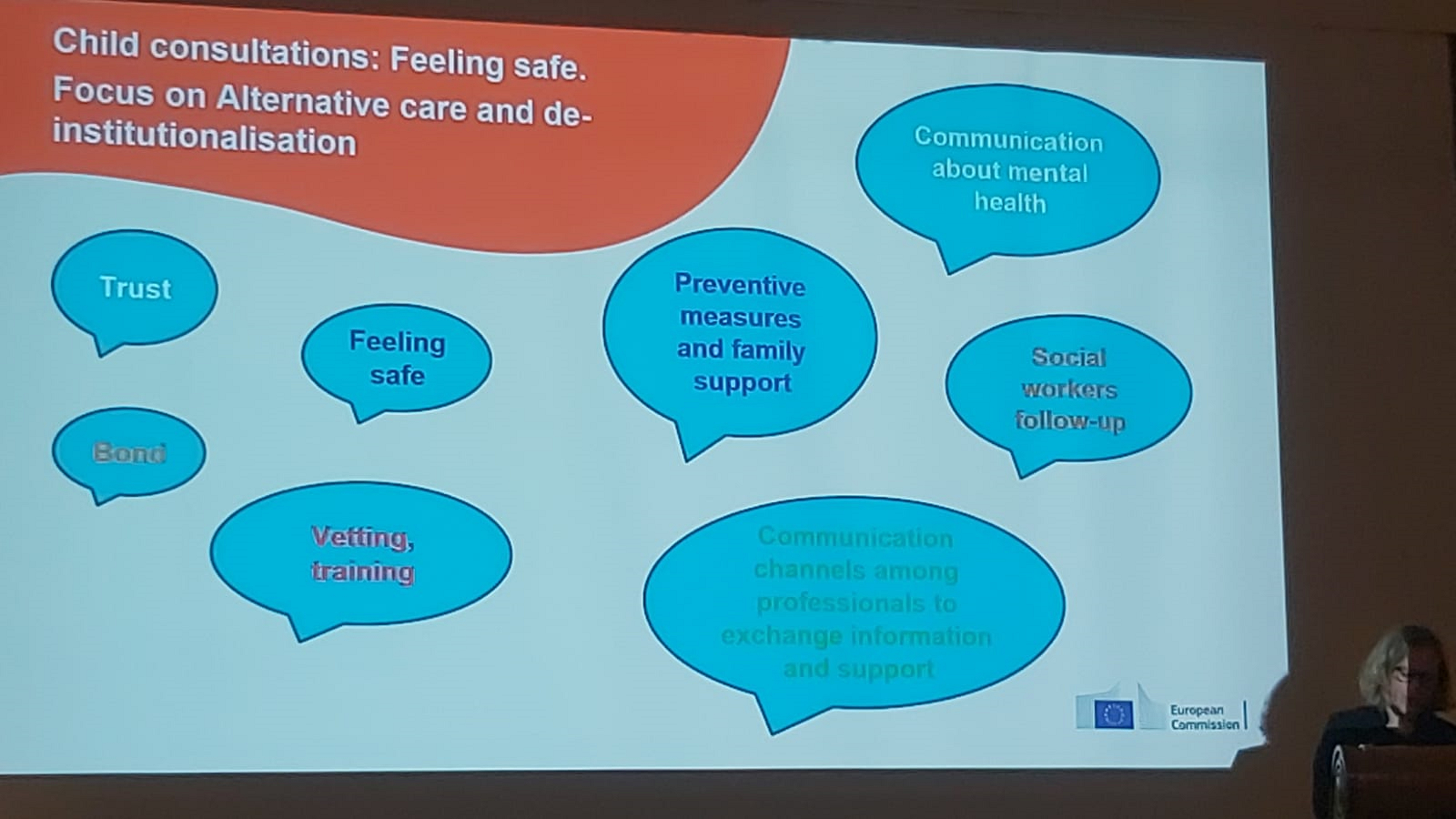
No podemos dejar de mencionar la acción por el clima del ODS nº 13. La crisis climática global, tal vez sea la mayor amenaza para la supervivencia humana en un futuro cercano, está afectando de manera desproporcionada a la salud y bienestar de los niños y niñas, en particular, a la de aquellos que nacen en entornos con recursos limitados.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, son principios recogidos también en el ODS nº 16 bajo el lema Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Estos loables principios reconocen que todos los niños y niñas tienen derecho a crecer y desarrollarse en entornos seguros y libres de violencia.
Sin embargo, los abusos sexuales, psicológicos o físicos, los malos tratos, el acoso o ciberacoso contra niños, niñas y adolescentes continúan siendo una realidad execrable para muchos de ellos. En 2023 el Sistema de Maltrato Intrafamiliar (SIMIA) registró 10.787 notificaciones, un 51% estaban referidas a chicos y un 49% chicas; según edad, la mayoría de notificaciones hacen referencia a niños y niñas entre 0 y 5 años (27,6%), seguidas de las notificaciones referidas a niñas y niños entre 10 y 13 años (27,0%).
El relato anterior nos permite concluir sin la menor duda que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2023 y sus 169 metas impactan de manera directa o indirecta en el bienestar de la infancia. Conocemos el papel que ocupan los niños y las niñas en nuestra sociedad, cuáles son sus necesidades, sus prioridades y cómo debemos actuar desde todos los ámbitos: se trata de que niños y niñas estén en el centro de todas las políticas públicas.
Protagonismo del Sistema educativo en la protección del bienestar emocional del alumnado: prevención del suicidio
Por mucho que nos pueda extrañar y nos resulte difícil de comprender, los adolescentes también se suicidan. Especialmente preocupantes son las cifras aportadas por la Organización Mundial de la Salud según las cuales el suicidio, a nivel mundial, es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años.
Es un hecho que el suicidio representa un grave problema de salud pública y una tragedia que afecta a las familias, a las comunidades y a los países. La sociedad suele ser reacia a tratar, debatir o hablar de este fenómeno y siempre se ha considerado un asunto tabú, de manera singular para las familias afectadas por la tragedia. Sin embargo, son cada vez más los expertos que cuestionan la ocultación del suicidio como una forma de prevenir su creciente incidencia.
El incremento de las muertes por suicidios de la población adulta y en especial de los jóvenes así como los intentos de autolisis, de modo singular tras la pandemia, ha puesto en el debate el alcance del fenómeno y la necesidad de intervenir. Hemos pasado del silencio al reconocimiento del problema.
En este contexto, son muchos los organismos e instituciones de ámbito internacional o nacional que se han pronunciado sobre metodologías para luchar contra esta terrible lacra social. Citamos, por ejemplo, al Consejo Europeo que ha solicitado mayor implicación de la investigación científica, la educación en la escuela y los centros de atención médica con la finalidad de prevenir el suicidio en niños, niñas y adolescentes para convertirlo en una prioridad política.

Por su parte, el Consejo General de la Psicología insiste en la necesidad de diseñar e implementar una estrategia multidisciplinar y coordinada para la prevención del suicidio, que ofrezca una respuesta integral y que dé cuenta de la naturaleza multicausal de los comportamientos suicidas. Para tal finalidad propone determinadas acciones como, concienciar a la población sobre el suicidio, luchar contra los tabúes y estigmas de los problemas de salud mental, mejorar la detección de la depresión en población infanto-adolescente en el ámbito educativo, desarrollar acciones coordinadas entre los profesionales sanitarios y otros sectores (educación, servicios sociales, policía), o identificar colectivos vulnerables según nivel de riesgo para la prevención de la conducta suicida.
Llegados a este punto, ¿cúal es el papel de la Escuela en la educación emocional del alumnado y como instrumento para prevenir el suicidio?
El bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes representa un componente esencial de su desarrollo general y debe constituir una prioridad de las instituciones educativas. Hemos de partir de que la salud emocional no supone la ausencia de problemas, antes al contrario, el bienestar emocional es la capacidad del niño o niña para enfrentarse a los desafíos de la vida con resiliencia y optimismo. Supone que el menor debe aprender a reconocer y gestionar sus emociones, a desarrollar una autoestima saludable y a construir relaciones positivas.
Ante este nuevo escenario de intervenciones de la escuela, las distintas leyes educativas han venido a reflejar un reconocimiento creciente de la importancia de la salud emocional en el desarrollo integral de los estudiantes que les permita obtener las herramientas necesarias para gestionar sus emociones y mejorar sus relaciones interpersonales. Asimismo el protagonismo se extiende a los profesionales docentes y equipos directivos en la tarea de detectar e intervenir ante los problemas de bienestar emocional del niño o niña que pueda desembocar en un intento de autolisis. Un tarea ciertamente difícil y complicada pero de vital importancia.
Importancia de la figura del coordinador o coordinadora de Bienestar social
Hemos de congratularnos de que Andalucía se haya sumado a las comunidades autónomas que cuentan con protocolos específicos para la prevención del suicidio en el ámbito educativo, aprobando un documento denominado “Guía para la prevención del riesgo de conductas suicidas y autolesiones del alumnado” que pretende guiar y acompañar a los centros en la elaboración de una propuesta de prevención, protección e intervención para situaciones de riesgo o evidencia de conductas suicidas y autolesiones.
De modo singular, nos preocupan los importantes desafíos a los que se están enfrentando aquellos y aquellas profesionales que tienen encomendadas las funciones de coordinador o coordinadora de Bienestar social. Sin duda, representan un papel esencial para detectar y apoyar al alumnado en situación de vulnerabilidad, proporcionando una comunicación y coordinación fundamental entre la escuela, la familia y otras administraciones públicas (servicios sociales y salud).
La importancia del asunto que abordamos nos ha llevado a reclamar de la administración educativa los recursos necesarios para que los profesionales de la escuela puedan desarrollar adecuadamente su labor en pro del bienestar emocional del alumnado y para prevenir los suicidios. No se trata solo de una cuestión laboral; se trata sobre todo y ante todo de que se puedan llevar a cabo todas las acciones y medidas previstas por el ordenamiento jurídico para proteger el bienestar emocional del alumnado y prevenir los suicidios.
Una breve reflexión sobre el nuevo procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia
La reducción de la lista de espera y la optimización de los tiempos de tramitación de las solicitudes de dependencia han constituido los objetivos prioritarios del Plan de Choque de la Dependencia 2021-2023, puesto en marcha por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030).
En virtud de estas medidas, el gobierno autonómico de Andalucía emprendió una revisión completa del procedimiento administrativo bifásico que había estado en vigor desde el año 2007.
En este contexto, el 16 de febrero de 2024 se publicó el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de la ciudadanía con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía (BOJA núm. 34 de 16 de febrero de 2024). Este decreto establece el nuevo procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía (SAAD), regulándose desde el artículo 142 hasta el artículo 185, ambos inclusive.
Con su entrada en vigor, el 16 de marzo de 2024, llegó el momento esperado por toda la ciudadanía andaluza, así como por los profesionales del ámbito social y jurídico, quienes aguardaban con esperanza la implementación de un nuevo procedimiento que beneficie a las personas solicitantes y reduzca los tiempos de espera para la efectividad del derecho. Esta necesidad se hace especialmente relevante ante el elevado porcentaje de personas mayores de 80 años que requieren acceder a los recursos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
Durante los primeros meses, imperó el desconocimiento y la desconfianza, tanto entre las personas usuarias como entre los propios profesionales del ámbito social. En este sentido, desde los servicios sociales comunitarios de diversos municipios se manifestaba una disconformidad respecto a su papel en el nuevo procedimiento, ya que se veían alejados de la tramitación de los expedientes de dependencia. Esta situación les impedía incluso acceder a la información necesaria para facilitar a las personas solicitantes datos sobre la fase de tramitación en la que se encontraba su expediente.
Sin embargo, no se puede negar la necesidad urgente de un cambio en el procedimiento, que incluya novedades en su tramitación con el objetivo de agilizar los tiempos de resolución de los expedientes. Este cambio resulta fundamental para garantizar una atención más eficiente y efectiva a las personas solicitantes, mejorando así su acceso a los recursos necesarios.
Entre las novedades más destacadas se encuentran la obligatoriedad de que la persona solicitante aporte, junto a la solicitud, el informe de condiciones de salud, el cual deberá ser solicitado en el centro de salud y elaborado por el enfermero de enlace.
Se crea la figura del personal de atención a la dependencia, regulada en su artículo 146, que indica que estos profesionales deberán ser empleados públicos pertenecientes a los servicios sociales comunitarios de las entidades locales o de la Administración autonómica. Sin embargo, en la actualidad, las funciones asignadas a esta figura están siendo desempeñadas por personal de la Administración autonómica, mientras se espera la aprobación de la Orden por la que se desarrolla el procedimiento establecido para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía,un proceso que se encuentra actualmente en tramitación.
Especialmente relevante ante el elevado porcentaje de personas mayores de 80 años que requieren acceder a estos recursos
Además, se establece la realización de una única visita para la valoración y determinación del recurso más adecuado para la persona dependiente. Se contempla el dictado de una única resolución que reconozca tanto el grado de dependencia como el Plan Individual de Atención (PIA) y se determina un orden de acceso a los servicios o prestaciones económicas.
Sin embargo, surgen interrogantes respecto a la disociación entre el dictado de la resolución y la efectividad del derecho reconocido. Actualmente, no existe un listado transparente al que las personas dependientes puedan acceder para conocer su posición en la lista de acceso a los recursos. Esta falta de información genera incertidumbre, ya que las personas afectadas no tienen claridad sobre el plazo estimado para la efectividad del recurso o prestación económica correspondiente.
Casi un año después de la entrada en vigor del nuevo procedimiento, se observan dificultades en la implementación del mismo, especialmente en lo que respecta al nuevo sistema informático. Este cambio ha implicado la unificación de los cinco aplicativos informáticos que se utilizaban anteriormente, lo que ha generado incidencias técnicas que han dificultado la eficiencia en el manejo de los expedientes. En concreto, los expedientes iniciados con fecha previa al 16 de marzo de 2024, quedan en el llamado “Sistema Transitorio” (SharePoint), pendiente de migración al nuevo sistema para poder continuar con su tramitación. Por lo tanto, es imperativo que la administración autonómica dirija sus esfuerzos hacia la migración total de los expedientes al nuevo sistema informático ya que es crucial para asegurar que ningún expediente quede afectado por una mayor demora en su tramitación.
En definitiva, consultados los datos estadísticos del IMSERSO, se observa que en Andalucía, a fecha 31 de enero de 2025, el tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación es de 597 días. Este plazo excede considerablemente el plazo establecido, que debe ser un máximo de 180 días. Ante esta situación, es fundamental que los poderes públicos continúen uniendo sinergias para perfeccionar el procedimiento administrativo y garantizar que el ejercicio de este derecho subjetivo no se convierta en un mero deseo de la persona dependiente o una lucha sin fin para su familia.

Nuestro ordenamiento jurídico se dota de un sólido elenco de disposiciones que reconocen la inclusión escolar como uno de los principios del Sistema educativo y que define a la escuela inclusiva como un modelo esencial para lograr la atención integral de todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y capacidades.
Se trata de un desarrollo logrado tras un largo y complicado proceso y ha supuesto un avance coherente con los principios y proclamas que fundamentan el alcance y contenido del derecho a la Educación que reconoce la Constitución.
La Defensoría dedica buena parte de sus actuaciones a construir ese trayecto que transcurre desde lo previsto a lo real; desde lo deseable a lo evidente. El trabajo volcado en la atención de muchas quejas sobre la Educación Especial quiere ser un honesto esfuerzo por transformar ese armazón de disposiciones y normas en la realidad cotidiana de nuestros colegios respondiendo a su alumnado como lo merece, como lo necesita y como reconocimiento de sus derechos.
Casos muy frecuentes como los que se producen reclamando la presencia de Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS), que no se logran atender o sus horarios y jornadas no permiten la atención que requiere el alumnado. Parecidos conflictos se presentan por la evidente escasez de acceso a los apoyos profesionales de Audición y Lenguaje (AL), o refuerzos de Pedagogía Terapéutica (PT).
Hablamos de especialidades que se encuentran categorizadas como de «difícil generación» lo que otorga una vía de excusa o aplazamiento desde las autoridades para prorrogar o postergar su concesión.

Ante este escenario, hemos solicitado de la Administración educativa unos programas de servicios concretados y definidos de manera objetiva según actividades y horarios, o los numerosos pronunciamientos para reforzar los apoyos de PTIS para los niños y niñas; la misma aspiración la expresamos para dotar a un Instituto de Secundaria de aula especial; o la importancia de afianzar las respuestas coordinadas entre Salud y Educación en la atención del alumnado con dolencias crónicas o terminales, al igual que reforzando la figura de la enfermería escolar.
Debemos avanzar diluyendo la relatividad y la abstracción para asegurar criterios de prestaciones y compromisos de respuesta. La teoría ya la sabemos; queda todo lo demás.
De todos los actores implicados en las rupturas familiares, de manera singular cuando se produce en un entorno de elevado conflicto, no cabe duda de que la parte más frágil son los hijos. Niños y niñas que en una etapa de su vida que requieren de estabilidad y un clima de convivencia armónico para crecer y madurar como personas, se ven obligados a asistir a disputas entre sus progenitores, o entre estos y otros miembros de la familia, sin comprender bien los motivos de tales desavenencias. En no pocas ocasiones, además, las personas menores son requeridas para decantarse por una u otra parte, y utilizadas como instrumento de presión o como medio para hacer el mayor daño posible a la otra parte.
Un elevado número de estas disputas familiares terminan en los tribunales de justicia. Unos procedimientos en los que se dirime el régimen de guarda y custodia y comunicación con el progenitor no custodio, o el económico, regulador de las medidas a adoptar respecto de hijos e hijas desde el momento en que se produce la separación de sus progenitores. Lamentablemente es un hecho que muchos padres y madres se ven obligados a obtener una respuesta judicial al no ser capaces de llegar a un acuerdo que regule en el futuro las relaciones con sus hijos y la obligación de proporcionarles alimentos, en el más amplio sentido de la palabra.
En no poca ocasiones, el juzgador se ve en la tesitura de ordenar que las relaciones entre los progenitores se realicen con la colaboración del servicio del Punto de Encuentro Familiar (PEF). Se trata de un servicio de la administración que tiene por objetivo servir de espacio neutral para garantizar el derecho de las personas menores de edad a relacionarse con sus progenitores y familiares. Su carácter es temporal y excepcional, y en él se presta atención profesional multidisciplinar, mediante la cual se pretende dotar a los progenitores de técnicas que les permitan el ejercicio positivo de la paternidad o maternidad y de la consiguiente independencia respecto a dicho servicio.
Como servicio público que es, las quejas por el funcionamiento de los PEF no son ajenas a la actividad de la Institución. Recibimos denuncias sobre presuntas presiones desproporcionadas a los niños y niñas para vencer su reticencia y que accedan a tener relación con la persona a quien el juzgado confiere el derecho de visitas; acontecimientos relevantes durante el desarrollo de las visitas de los que no se informa al juzgado; escasa experiencia profesional en el desempeño de estos servicios por su personal; o, también, deficiencias en las infraestructuras de los PEF que no se acomodan a los fines pretendidos.

En este contexto, esta Institución ha acordado elaborar un informe especial sobre los Puntos de Encuentro Familiar con el propósito de analizar las fortalezas y debilidades del mencionado servicio para poder formular, mediante recomendaciones y sugerencias, propuesta que ayuden a mejorar la importante labor que se desarrolla en aquellos.
Sin perjuicio de esta actividad general, hemos tenido ocasión de profundizar en el trabajo que se ejecuta en un PEF ubicado en la provincia de Granada. Tras la tramitación de la queja así como una visita a sus instalaciones por personal técnico de esta Institución, hemos recomendado a la Delegación Territorial de Justicia que se acometa la elaboración de la Carta de Servicios que ofrece el PEF de referencia, detallando las obligaciones que asume la Junta de Andalucía al prestar dicho servicio público, especificando aspectos concretos de su intervención que no se contempla en la reglamentación reguladora de los PEF de la Junta de Andalucía, así como compromisos de calidad en cuanto a tiempos de respuesta, ratios de personal en relación del número de casos atendidos, ocupación máxima de las instalaciones; y también detallando los cauces de participación de la ciudadanía en el control del correcto funcionamiento del servicio.
Asimismo para mejorar el servicio siempre en interés superior del menor, hemos recomendado un control más continuado por la administración, especialmente en lo relativo a las quejas o reclamaciones que las personas usuarias pudieran presentar, supervisando la respuesta del PEF y ofreciendo a las personas interesadas información detallada sobre el trámite otorgado a su reclamación. (Queja 22/7927).
Con relativa frecuencia se reciben en esta Institución quejas remitidas por personas mayores que nos trasladan su impotencia ante la continua subida de los recibos de sus seguros de salud, vida o decesos. Una subidas que llegan a superar sus capacidades económicas y ponen en riesgo sus posibilidades de seguir beneficiándose de los mismos, pese a que en muchos casos acumulan décadas como clientes y usuarios.
El caso más frecuente y que mayor congoja provoca a quienes demandan nuestra ayuda es el de los beneficiarios de seguros privados de salud que observan con temor cómo se van incrementando sus cuotas anuales conforme van sumando años. Nos piden ayuda porque se ven incapaces de afrontar estas subidas y porque se sienten engañados tras pagar sus recibos durante muchos años y ver ahora que pueden quedar privados de los mismos, justo cuando más los necesitan porque sus necesidades de salud aumentan inexorablemente con la edad.
Algo similar ocurre con las personas que tienen seguros de vida o de decesos cuando sus cuotas aumentan hasta niveles que no pueden asumir y ven cómo pueden perder todo lo pagado hasta esa fecha sin haber recogido el menor fruto de tanto esfuerzo.
La cuestión planteada en estos casos, resulta difícil y compleja de resolver por cuanto está relacionada con la regulación de las tarifas de los seguros privados. El problema, es la configuración de estos seguros como una prestación privada sujeta a las leyes del libre mercado, lo que permite que exista, en principio, libertad en la fijación de los precios de los servicios que las empresas aseguradoras prestan a sus clientes.
Es cierto que cuando se contratan los seguros puede acordarse con la compañía que las subidas de las cuotas anuales no supere determinados porcentajes o respete un porcentaje fijo de incremento. No obstante, estas tarifas, que suelen denominarse planas y admitir diversas variantes, dependen de la voluntad de las partes contratantes y, más acertadamente, de la de la compañía aseguradora ya que la capacidad de negociación de los usuarios es ciertamente limitada.
La extensión de este tipo de situaciones hace que sea necesario considerar la oportunidad de una regulación que evite que las compañías aseguradoras privadas puedan incrementar las tarifas a sus clientes de mayor edad de forma desproporcionada, provocando de esta forma que los mismos deban renunciar al seguro y, en el caso de los seguros de salud, dejar su asistencia sanitaria en manos exclusivamente de la seguridad social.
Consideramos injusto el sistema actual de fijación de tarifas para los seguros privados de salud, vida o decesos, no sólo por suponer una forma de discriminación hacia las personas de mayor edad -edadismo- a las que se expulsa de facto de esta opción de aseguramiento al incrementar desmesuradamente sus facturas, sino también por comportar un perjuicio indirecto para el sistema público de salud al derivar al mismo a un grupo de población con unos costes sanitarios asociados especialmente elevados.
Esta Institución considera que los seguros privados forman parte de los servicios financieros, considerados por la unión europea como servicios de interés general al igual que otros servicios esenciales para la vida cotidiana de las personas como pueden ser los servicios de suministro de energía o agua, los servicios de telecomunicaciones o los servicios de transporte.
Consideramos una discriminación hacia las personas de mayor edad -edadismo- el sistema actual de fijación de tarifas para los seguros privados de salud, vida o decesos
La incidencia de estos servicios de interés general en la vida de la ciudadanía y su relación con derechos fundamentales como el derecho a la salud o la educación ha venido determinando un cambio en la consideración de estos servicios y una evolución en su regulación que se orienta a considerar que, aunque sean prestados por empresas privadas en un régimen de libre mercado, se estime necesario someterlos a una regulación específica para salvaguardar principios esenciales como la accesibilidad a los mismos sin discriminaciones, la universalidad o la equidad en la prestación.
Este cambio regulatorio se esta traduciendo en la aprobación de diferentes normas que buscan establecer una mayores garantías para las personas en el acceso y uso de estos servicios de interés general. En este sentido, podemos citar la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, en su artículo 17 sobre «Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la oferta al público de bienes y servicios.»

Entendemos que esta Ley sienta las bases para que pueda exigirse de las compañías de seguros sanitarios privados la necesidad de acreditar que las tarifas fijadas para diferentes grupos de edad no son discriminatorias y los incrementos en las mismas cuentan con una justificación adecuada y son proporcionadas a la realidad del servicio prestado y a las condiciones de las personas aseguradas.
No obstante, para que esta posibilidad pueda convertirse en una realidad será necesario que previamente se modifique la vigente normativa reguladora de los seguros incluyendo en la misma una regulación acorde a este principio de no discriminación y trato igualitario.
A este respecto, nos parece que puede ser muy interesante ver como se desarrolla la anunciada modificación de las leyes de dependencia y discapacidad para, entre otras cuestiones, “prohibir a las compañías aseguradoras discriminar a personas con discapacidad que quieran contratar un seguro”. Creemos que puede ser un modelo a seguir para evitar las subidas excesivas y desproporcionadas en los seguros de salud, vida o decesos a las personas mayores.
El entorno juega un papel muy significativo en la salud mental, hasta el punto de que no se puede entender sin tener en cuenta la familia, el colegio, el trabajo o el contexto social y cultural, de una persona, como ya apuntaba M Kastrump.
Tras años velando por los derechos y libertades de las personas, desde esta Defensoría estamos convencidos de que la enfermedad mental es un riesgo para quienes la padecen y su entorno más inmediato, agravándose sus efectos en la población más vulnerable de nuestra Comunidad Autónoma.
Son muchos los factores de riesgo a los que se enfrentan quienes disponen de escasos recursos económicos que apenas les impiden hacerse cargo de sus necesidades básicas, o de quienes viven bajo la amenaza de la pérdida de su vivienda, con hijos que necesitan un techo donde desarrollarse. En otras ocasiones son las personas mayores, o las personas con discapacidad, migrantes, o quiénes residen en la calle, en las que confluyen distintos problemas que les dificultan su día a día.
La salud en los colectivos vulnerables tiene que ver con la respuesta que les ofrezca la sociedad, cuyo abordaje encuentra barreras limitantes al acceso a los servicios como pudiera ser la falta de información o las situaciones de discriminación. Casuísticas que llevan a dirigirse a esta Defensoría buscando el apoyo que no siempre encuentran en las administraciones, bien sea por falta de recursos o por la ausencia de una intervención integral o al menos coordinada, para aportar soluciones a sus problemas.
Para las personas gitanas enfrentarse a los problemas de salud mental es todo un reto, dado que, si ya es un estigma en el resto de población mucho más para estas personas. Nos trasladan en distintas quejas las desigualdades que sufren las personas gitanas, provocadas en gran parte por situaciones de racismo y que son origen de muchos desequilibrios personales cuando no de un trastorno mental grave.
Una problemática muy invisibilizada dado que no se han realizado estudios que permitan un abordaje transcultural de esta situación y que las administraciones debieran de tener en cuenta.
Por su parte, la detección de la salud mental en la población migrante es uno de los principales retos de los recursos públicos, dado que ha de tenerse en cuenta la situación de partida de estas personas para comprender sus éxitos y sus fracasos, que en ocasiones se manifiestan con trastornos mentales.
Dejar atrás tu “modelo de vida” y la necesidad de incorporarte a uno nuevo, y tener que hacerlo en un tiempo récord, deja huella en quienes toman la decisión de partir de su entorno familiar, con miedo de las pérdidas pero también esperanza con las ganancias.
Todo un aprendizaje en el que aparecen cambios bruscos e inseguridades, rechazos de la sociedad de receptora cuando no segregación y marginalidad, como es el caso de quienes residen en un asentamiento de migrantes, apartados del entorno en el que trabajan, percibidos como mano de obra y no como ciudadanos objeto de derechos.
Entre las queja recibidas, destacamos la de aquellas personas que viven en las grandes barriadas de Andalucía, ámbitos urbanos a los que hay que prestar una especial atención a la salud mental, dado que confluyen en los mismos población de distintos entornos culturales. Conviven familias gitanas y no gitanas, además de otras procedentes de marruecos o de áfrica subsahariana, con grandes dificultades para enfrentarse a su día a día, que como antes exponíamos, requieren un tratamiento transcultural. Cuando todo se tambalea surge o resurge el fantasma de la enfermedad mental.
En general, reseñamos la fortaleza de la mujer como canalizadora de estas demandas de atención, de las propias y de las de su entorno familiar, que se desmorona cuando no recibe las respuestas adecuadas, dado que los servicios sociales y sanitarios de barrio no disponen de los recursos personales adecuados a sus necesidades, siendo escasos o prácticamente nulos los dispositivos de salud especializados, sobre todo los destinados a los menores.
Estas dificultades diarias para alcanzar el bienestar que todo ciudadano anhela se refleja también en gran parte de las personas privadas de libertad, que viven con ansiedad el devenir de sus allegados. En ocasiones, nos trasladan la situación de sus familias, viviendo en pisos con un grado importante de hacinamiento, sin poder buscar otra vivienda ante la falta de recursos, que se ve mermados por su ingreso en prisión. Son personas que nos transmiten la frustración de no poder ayudar, teniendo que atender también a su propia recuperación, que en muchas ocasiones está condicionada por la patología dual provocada por el consumo y la enfermedad mental. Una rueda de la que es difícil salir.
No se ha de olvidar a quienes padecen alguna enfermedad mental y residen en municipios más pequeños, sin los servicios públicos especializados que aborden esta problemática, se encuentran señalados y estigmatizados por la población residente.
La salud mental en los colectivos vulnerables tiene mucho que ver con la respuesta que les ofrece la sociedad
En este sentido, los pueblos de pocos habitantes, a pesar de contar con facilidades para detectar estas situaciones, ya que se conocen todos y pueden dar las alertas a su debido tiempo, requiere de equipos interdisciplinares en los distritos y mecanismos de coordinación formales para mejorar la detección y tratamiento de estas situaciones, con una mejor formación de los/as profesionales.
Pero quizá sean las personas sin hogar las que puedan tener más dificultades para enfrentarse al tratamiento de la enfermedad mental. Es el sinhogarismo una problemática multicausal que se cronifica cuando se ven reducidos los ingresos hasta tal punto que se ha quebrado el proyecto de vida, teniendo que sobrevivir cada día en condiciones no adecuadas, y lo que es más grave, sin expectativas para superarlo.
El estado de salud de estas personas es un factor relevante dado que, un porcentaje muy importante presenta algún síntoma depresivo, siendo aún más significativo en las mujeres”. Unos indicadores en ambos sexos, más elevado que en la población en general.
Todas las situaciones relacionadas con la enfermedad mental en población vulnerable dificulta aún más su abordaje, necesitando protocolos y espacios donde compartir estos casos, dado que detectamos en los profesionales soledad y “una situación de sentirse desbordados”.
La propia enfermedad mental de quienes se encuentran en un contexto de vulnerabilidad social sitúa a estas personas frente a desafíos comunes tales como el estigma, la discriminación, la vivencia de abusos y violencia, o dificultades en el acceso a servicios de salud, educación, empleo, etcétera.
En la salud mental es importante reconocer la vulnerabilidad individual y social de estas personas y abordar así enfoques acordes con sus peculiaridades y situaciones sociales, teniendo en cuenta sus contextos culturales.
En este sentido la Agenda 2030 propone a través del ODS 10, reducir la desigualdad en todas sus manifestaciones, para lo cual es necesario abordar la salud mental sin demora, aplicando tratamientos sin espacios en blanco, con continuidad y atendiendo al contexto familiar y cultural de los y las pacientes.
Los costes de las listas de espera para el conjunto del sistema público sanitario y de protección social
La propia caracterización del Sistema Andaluz de Salud, como sistema sanitario público de carácter universal por el artículo 22.1 del Estatuto de Autonomía, conlleva que el acceso a los servicios y prestaciones sanitarias sea uno de los ámbitos de mayor intervención de esta Defensoría en el año 2024, destacando el número de quejas referidas al incumplimiento del derecho de la ciudadanía a recibir asistencia en un tiempo máximo.
Nuestra Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud como un mandato dirigido a los poderes públicos para garantizar una asistencia segura y suficiente que, en su condición de servicio público, deberá observar los principios de legalidad, eficacia y eficiencia. En este sentido, la defectuosa gestión de las listas de espera sanitaria se ha rebelado históricamente como un escollo común y recurrente en los sistemas sanitarios de carácter universal y financiados públicamente, al concurrir en estos casos un desajuste entre la oferta de medios disponibles y la demanda.
Sin embargo, esta problemática no se ciñe a una mera previsión de prestaciones en el marco de los principios rectores dirigidos a los poderes públicos, sino que también alcanza a los derechos que pueden ser exigidos por la ciudadanía, como se advierte en la variada casuística que las personas usuarias inscritas en las diferentes listas de espera del Sistema Sanitario Público andaluz nos plantean.
Esta problemática incide en los particulares de un modo directo cuando compromete su derecho fundamental a la vida e integridad física, pero también es posible referir consecuencias indirectas de tal proceder para su bienestar moral, su derecho al trabajo e incluso su derecho a acceder a prestaciones sociales.
Al mismo tiempo, las respuestas dadas en nuestras investigaciones por los distintos centros y servicios sanitarios nos impulsa a reflexionar en qué medida la omisión o tardanza en la prestación de asistencia cuestiona el deseable buen funcionamiento del Sistema Andaluz de Salud al comprometer su finalidad última como servicio público, en cuanto garante de las medidas y prestaciones que sirvan de soporte asistencial a la vida y a la salud de las personas.
En este sentido, se aprecia cómo esta disyuntiva trasciende de la estricta atención sanitaria y las tareas administrativas inherentes a la gestión ordinaria de las listas de espera para sobrecargar el Sistema con demandas ajenas pero consecuentes con su gestión defectuosa, como pueden ser las reclamaciones de indemnización, las peticiones de reintegro de gastos o la justificación de prestaciones previstas por la acción protectora de la Seguridad Social ante situaciones de necesidad.
La propia caracterización del Sistema Andaluz de Salud como sistema sanitario público de carácter universal por el artículo 22.1 del Estatuto de Autonomía, conlleva que el acceso a los servicios y prestaciones sanitarias sea uno de los ámbitos de mayor intervención de esta Defensoría en el año 2024, destacando por su número las quejas referidas al incumplimiento del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a recibir asistencia en un tiempo máximo.
Esta garantía tiene carácter básico a nivel estatal, pero nuestra Comunidad Autónoma elevó este derecho a nivel estatutario en el artículo 22.2 g) del Estatuto de Autonomía, reconociendo a los pacientes y usuarios del Sistema Andaluz de Salud el derecho a disfrutar de la garantía de un tiempo máximo para el acceso a sus servicios y tratamientos.
En la actualidad, el desarrollo reglamentario de dicha garantía se concreta en dos Decretos: el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (BOJA nº 114, de 2 de octubre), y el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (BOJA nº 62, de 30 de marzo).
De forma sucinta, dichos Decretos fijan en 30 días el plazo máximo de garantía para la realización de procedimientos diagnósticos, en 60 días para la asistencia en las primeras consultas de atención especializada y en 180 días la práctica de intervenciones quirúrgicas. No obstante, tales plazos se limitan exclusivamente a los procedimientos diagnósticos y operaciones quirúrgicas enumerados en los anexos de ambos Decretos.
La fijación de estos plazos responde a la necesidad de conciliar la gestión de una asistencia universal y gratuita con la limitación de medios y recursos, constituyendo a efectos prácticos el tiempo máximo que una persona puede esperar para ser valorada, diagnosticada o tratada de patologías clínicamente no urgentes.
Con independencia de la práctica inminente de aquellas operaciones urgentes o de carácter oncológico no demorables cuya volumen justifica algunos centros como causa de los retrasos en la lista de espera, la casuística recurrente en las quejas resueltas a lo largo de este año por demora en la práctica de intervenciones quirúrgicas permite distinguir tres grandes grupos: i) intervenciones quirúrgicas sujetas a la garantía de plazo máximo programadas con carácter preferente, ii) intervenciones quirúrgicas sujetas a la garantía de plazo máximo programadas con carácter normal, e iii) intervenciones quirúrgicas no sujetas a la garantía de plazo máximo.
El primer grupo comprende las demoras quirúrgicas más importantes por su probable incidencia directa negativa en la salud de los pacientes, pues su calificación como preferente responde a una valoración clínica previa que aprecia una situación de riesgo que es aconsejable no demorar. En estas quejas, es destacar la desesperación que manifiestan sus promotores ante el retraso de sus operaciones por el tremendo padecimiento y malestar físico que llevan aparejadas tales patologías, llegando muchos de ellos a referir cómo su organismo ha acabado asimilando la medicación analgésica prescrita, requiriendo mayores dosis para mitigar el dolor con el consiguiente afectación al sistema digestivo y demás efectos secundarios a nivel de consciencia .
Desde el punto de vista sanitario, la demora de este tipo de intervenciones provoca una sobrecarga en los de consultas y urgencias hospitalarias al ser las únicas unidades clínicas a las que pueden acudir los usuarios para lograr la atención cualificada que demanda su situación, aunque en muchos casos se trate de un alivio puntual, como se aprecia en los casos de litiasis. A su vez, esta situación agrava el problema recurrente de su saturación en unos servicios ya de por si fuertemente tensionados desde la pandemia.
A ello, hay que unirle el agravamiento o irreversibilidad que la demora puede tener en la integridad física del paciente, razón por la cual decide recurrir a los servicios de la sanidad privada para reclamar posteriormente a la Administración el reintegro de los gastos desembolsados. Esta práctica, amparada en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, obliga a los servicios de gestión y administración sanitarios a abrir y tramitar un expediente de reintegro, con el consiguiente aumento de la carga de trabajo de estas unidades administrativas y la adscripción de personal que de otro modo podría mantenerse o destinarse a la gestión de las listas de espera. En este sentido, algunos promotores nos han manifestado cómo después de tomar la difícil decisión de abandonar el sistema público y afrontar los gastos de su intervención con sus propios recursos, se ven inmersos en un procedimiento administrativo que resuelve desestimar su pretensión y les aboca a la vía judicial, vía que conlleva movilización de recursos tanto para el interesado como para la propia Administración, que viene obligada a disponer de sus letrados para personarse y actuar en juicio.
Las mismas reflexiones cabe extender a aquellos supuestos en los que los promotores han optado por la vía de la reclamación de responsabilidad patrimonial para exigir dichos gastos, sobrecargando de este modo un servicio ya de por sí saturado como es el Servicio de Riesgos, adscrito a la dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, pero cuya actuación también afecta a los servicios y unidades clínicas y administrativas de los centros hospitalarios cuyo funcionamiento ha provocado la reclamación al resultar obligatoria la emisión de informe sobre los asuntos reclamados.
Tanto en uno como en otro caso, la resolución de tales peticiones se agrava por el incumplimiento de los plazos máximos legalmente fijados para su resolución, lo que resulta preocupante no solo desde un punto de vista jurídico, sino también desde una perspectiva ética, en cuanto a la humanización de la prestación de la asistencia sanitaria se refiere, como factor de excelencia de la sanidad pública.
El segundo grupo de intervenciones abarca una amplia variedad de supuestos, si bien las quejas más numerosas se refieren a las demoras en la práctica de artroscopia, abarcando desde las artroscopias de hombro a las de rodillas, pasando por las de espalda, riñón o cráneo. Al igual que en el caso anterior, el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, contempla como garantía la posibilidad de ser intervenido en otros centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía o centros concertados tras el vencimiento del plazo máximo de intervención.
Ante la prolongación de los tiempos de espera en este tipo de intervenciones, la reacción del sistema para dar solución a esta situación se concreta en dos medidas extraordinarias: i) la continuidad asistencial de los facultativos en horario de tarde, y ii) conciertos sanitarios con clínicas del sector privado. Ambas medidas son legalmente válidas, pero constatan una defectuosa gestión de la demanda asistencial que obliga a cargar sobre el presupuesto su financiación.
Desde el punto de vista presupuestario, también debe destacarse cómo la prolongación de los tiempos de espera obliga en muchos casos a volver a practicar pruebas cuyos resultados han caducado, especialmente en lo referente a las pruebas de anestesia y preparatorias de la operación, con la consiguiente duplicidad de gastos y el empleo ineficiente de medios técnicos y humanos.
También es reseñable la constatación de cómo la imposibilidad de algunos hospitales de afrontar las intervenciones aún en plazos muy superiores a los fijados en el el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, está empezando a afectar a hospitales de otras provincias al ejercer los usuarios su derecho a la libre elección de centro hospitalario por desechar toda esperanza de ser intervenidos a medio o largo plazo en su centro de referencia. Los efectos de esta situación se traducen en nuevas evaluaciones clínicas y pruebas diagnósticas por el centro seleccionado, que ya habían sido realizadas, frustrando la esperanza de terminar en quirófano, debido a la consiguiente demora concurrente de sus procesos e incluso, de manera excepcional puede acaecer que la reevaluación por el especialista del Centro de libre elección , conduzca a un cambio de diagnóstico y/o de tratamiento, con cancelación de la intervención programada por estimarse innecesaria.
Tales consecuencias también se extienden a la propia planificación y gestión administrativa del sistema en su conjunto.
Esta situación resulta particularmente frecuente en el último tipo de intervenciones referidas: intervenciones quirúrgicas no sujetas a la garantía de plazo máximo, en particular, en las operaciones de patología benigna de próstata.
La demora en recibir asistencia sanitaria afecta a la vida e integridad física de paciente, pero también de forma indirecta a su bienestar moral, su derecho al trabajo e incluso su derecho a acceder a prestaciones sociales
Los problemas aludidos también son observables en los procesos asistenciales y las primeras consultas en atención especializada, así como en las consultas de seguimiento y revisión de atención especializada aún cuando no se encuentran comprendidas en el ámbito del Decreto 96/2004, de 9 de marzo. No obstante, en estos procedimientos resulta destacable cómo muchas de las patologías llevan aparejadas la declaración de baja laboral temporal cuya prolongación en el tiempo, ante la falta de un diagnóstico definitivo, acaba provocando la declaración de alta forzosa por las mutuas laborales y órganos de la Seguridad Social y la extinción de la prestación social. Perjuicio que no se limita al particular, pues la demora en estos procesos también han comportado una carga para el sistema de protección social al financiar situaciones que podrían ser resueltas médicamente con el consiguiente cese de la prestación.
Esta circunstancia resulta todavía más gravosa para los particulares adscritos al régimen especial de trabajadores autónomos, como nos trasladan numerosas quejas, al no poder mantener sus negocios o seguir con su actividad, o cuando sufren patologías dolorosas no invalidantes que no llevan aparejada la baja laboral, como hernias y procesos traumatológicos, que comprometen su capacidad de trabajo y rendimiento debido a unas mínimas exigencias físicas de su profesión, como sucede en el ámbito de la hostelería o la construcción, temiendo por su situación laboral o pérdida de empleo.
A la luz de los testimonios reflejados, se constata la necesidad de optimizar los recursos disponibles que serán siempre limitados, mediante un empleo óptimo de quirófanos, consultas y pruebas diagnósticas y la potenciación de las políticas de personal, como medio que permita reducir las listas de espera y los efectos indirectos ya referidos que esta situación provoca tanto a nivel ciudadano, como institucional.
En noviembre de 2024, el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, mantuvo un encuentro con una representación de personas privadas de libertad que habían participado en un certamen literario de relatos penitenciarios “Equipaje para la libertad”; organizado por la asociación Zaqueo en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla.
Una decena de estos autores, que se encuentran en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, fueron los encargados de exponer una breve reseña de sus relatos, auténticos testimonios de vivencias, duros y desgarradores, pero también de esperanza y de segundas oportunidades, como ellos mismos resumieron.
En su intervención, el Defensor del Pueblo Andaluz hizo una breve exposición de sus impresiones destacando algunos aspectos de cada una de estas historias. Así, el “grito” de los relatos de Abraham sobre la responsabilidad que cada uno tiene para cambiar, no juzgar y aprovechar las oportunidades; los dos relatos de Moisés que describen con humor y humanidad el día a día de la cárcel y el amplio abanico de personas que en ella habitan; el amor que nos relata Francisco, o la dura historia del que no está ni quiere estar en el sistema, donde su autor deja entrever el mundo hostil del que viene y que lo ha ido forjando.
También relatos de unos y otros escritos sobre el valor de la “libertad”, ya sea como historia o poesía por parte de Antonio; ya sea reivindicativa y de propuestas de mejora por parte de Juan Manuel.
Finalmente, otras obras hablaban de la fuerza y necesidad de cambio, como las conmovedoras historias de Santiago y Antonio sobre el potencial que todos tenemos para cambiar-podemos elegir entre el bien o el mal- ¿tú que eliges?, se preguntan. De la posibilidad de cambio personal también habla Antonio en su relato sobre el flamenco, apostando por su potencial para hacernos mejor persona, para reclamar ayuda y medidas de las administraciones, que potencien este Patrimonio Inmaterial como fuente de empleo de las personas, sobre todo, en las cárceles.
El defensor concluyó recuperando una reflexión de uno de los internos sobre el trabajo profesional de las entidades que trabajan con este colectivo para poner en valor esta iniciativa que ya ha convocado su segunda edición, con la colaboración del Ayuntamiento.
Proyectos como este, dijo el defensor, contribuyen a cumplir con el mandato constitucional para las penas privativas de libertad, recogido en el artículo 25.2 de la Constitución y referido a la reeducación y la reinserción social. “La reducción de la reincidencia es fundamental para construir sociedades inclusivas y sostenibles, tal y como se contempla en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, dijo Jesús Maeztu.
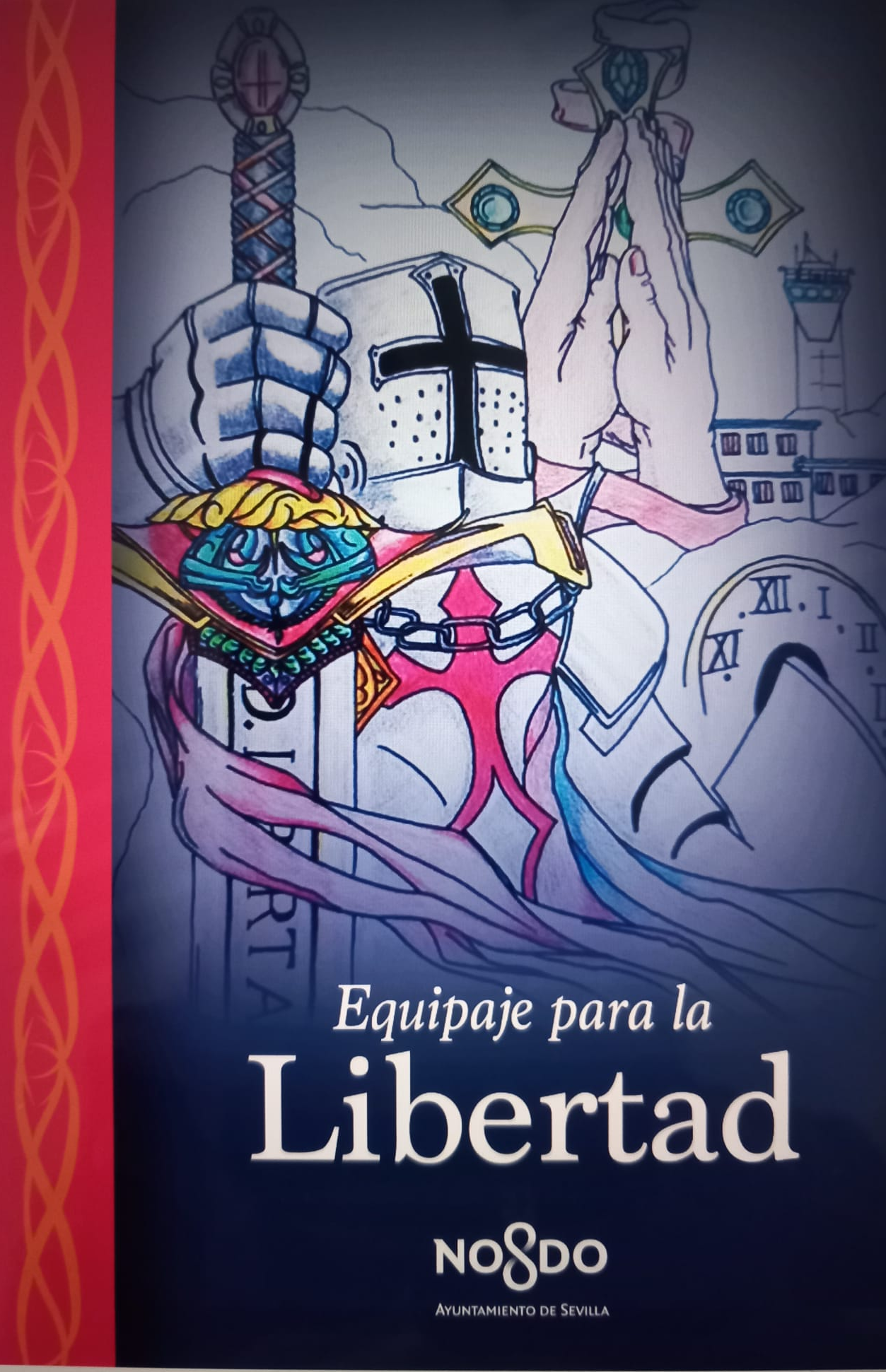
La reunión tuvo lugar en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, donde el defensor estuvo acompañado del director del centro, y parte de su equipo, además de otras personas internas y una representación de las entidades que conforman la plataforma EnRedes con las que posteriormente mantuvo un encuentro.