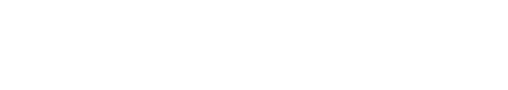-- Eje paz y alianzas --

La buena administración es un concepto estudiado por las Defensorías del pueblo en las XXXVII Jornadas de Coordinación de las Defensorías que ha pasado a ocupar un pilar fundamental en nuestra labor. La buena administración es un condicionante de la efectividad del Estado de Derecho, asegurando que la Administraciones Públicas y las personas que las componen actúen con diligencia en el ejercicio de sus competencias.
El creciente interés que existe en conseguir una buena administración nace de diferentes vertientes, desde los últimos años se ha intentado estudiar el rechazo a la clásica conformación del Derecho Administrativo.
En primer lugar, dicha actitud surge del deseo de disfrutar de unas instituciones públicas fuertes en las que la ciudadanía pueda confiar. En este momento es especialmente apreciable un debilitamiento en la confianza en el funcionamiento de las administraciones alimentada por casos de corrupción y por falta de diligencia para el buen desarrollo de las funciones administrativas. La Comisión de Venecia declara la importancia del papel de la Institución en la defensa de la democracia necesaria para la supervivencia del Estado de Derecho.
El segundo motivo por el que la noción de buena administración ha pasado a ocupar un capítulo tan grande de nuestras prioridades es la necesidad de repensar el sistema tradicional. La concepción tradicional de cómo funciona el Derecho administrativo derivaba en una situación de desventaja clara en pro de la Administración, donde el ciudadano se encontraba relegado a un estado de debilidad manifiesta. En la medida que ejerce la Administración potestades públicas con la posibilidad de imponer al administrado, precisa compensar la situación de desventaja con mayor claridad y transparencia. Así, con el cambio hacia una buena administración, se trata de poner al ciudadano en el centro de las políticas públicas.

A la hora de hablar de la buena administración, es ineludible apelar al concepto de diligencia debida, que, para la jurisprudencia española y europea es un término propio del concepto de buena administración. Es decir, ambos términos son inseparables y autoexplicativos. De igual manera, la buena administración está relacionada directamente con los conceptos de eficacia y de eficiencia como principios rectores de la misma. La eficiencia entendida como la capacidad de lograr el efecto que se desea, y la eficacia consiste en lograrlo con el mínimo posible de recursos.
La buena administración engloba las actividades administrativas que se tienen como deseadas y que siguen los principios básicos de la administración (legalidad, buena fe, seguridad jurídica, proporcionalidad…)
Sin embargo, la buena administración implica unos cambios de filosofía respecto a la visión tradicional de la misma. Se acaba con la idea de la discrecionalidad administrativa para acabar con la segunda razón del rechazo al tradicional derecho administrativo. Siguiendo el propósito de situar al ciudadano en el centro, se revitaliza el procedimiento administrativo, dándole más peso a la motivación y simplificando los procedimientos. En tercer lugar, se entiende la necesidad de financiar correctamente a la Administración para que pueda ser efectiva.
El Defensor del Pueblo andaluz se caracteriza por darle una importancia sustantiva a la herramienta de la mediación. El derecho a una buena administración da la posibilidad y aconseja acudir a sistemas alternativos de resolución de conflictos y prácticas restaurativas. La experiencia obtenida a través de su puesta en práctica permite a la Institución demostrar su utilidad y beneficio a la ciudadanía y a la Administración a la hora de perseguir unas prácticas propias de la buena administración. La Constitución promulga la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico y este es reforzado si se accede a él a través de técnicas de resolución de conflictos como la mediación.
La buena administración está relacionada directamente con la eficacia y la eficiencia como principios rectores: eficiencia entendida como la capacidad de lograr el efecto que se desea y la eficacia, en lograrlo con el mínimo posible de recursos.
Ley Orgánica sobre mejora de la eficiencia de los servicios públicos de justicia
El 2 de enero de 2025 al fin ve la luz la norma con rango de Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, por la que se impulsa de forma decidida la utilización de medios adecuados para solucionar controversias en vía no jurisdiccional (MASC), superando con ello las reticencias que en nuestro país conlleva aún el uso real de estas fórmulas no confrontativas, a pesar de que vienen demostrando de manera sostenida la meritada eficacia en los resultados obtenidos, así como la eficiencia en el uso de recursos públicos.
Ya debe superarse el manido argumento de que nuestra cultura adversarial en la gestión de conflictos no permite el despliegue de las bondades del uso de instrumentos de cultura de paz. La clave está en la consolidación de un servicio de Justicia más amplio y sostenible, basado en la capacidad de negociación entre las partes o con la intervención de un tercero, como es el caso de la conciliación o la mediación. La madurez democrática de este país merece ya ser reconocida y puesta de manifiesto con el uso de los denominados MASC, por lo que nos concierne en la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con los conflictos que se producen entre ciudadanía y administraciones públicas en el ámbito del derecho administrativo.
Estos mecanismos, flexibles y adaptativos, están conformados por actividades negociadoras, en las que la participación de las personas es tan importante como la de sus representantes, como son los abogados. Estos son los profesionales, entre otros, llamados a aprovechar la oportunidad del diálogo y la negociación para acercar posturas, comprender y compartir los intereses comunes de ambas partes y lograr un acuerdo pacífico para solventar las controversias, dentro del marco normativo, y sin desmerecer el ámbito judicial al que siempre podrá acudirse, si no existiera posibilidad de pacto y, en cumplimiento lógico de la tutela judicial efectiva que propugna nuestra Constitución española.
Amén de la negociación entre partes, los métodos a que hace referencia la ley, y que ya tienen un amplio despliegue en nuestro país, son la conciliación y la mediación, en la que esa negociación antes citada se desarrolla en un proceso ágil y flexible en el que un tercero imparcial interviene con técnicas profesionales para gestionar las controversias, coadyuvando a las partes en un entorno colaborativo.
Otros mecanismos a los que se refiere la Ley Orgánica son la opinión de persona experta independiente o la justicia restaurativa, vinculada al ámbito penal y a situaciones en las que existe un daño causado, en el cual se conjuga la presencia de una parte considerada víctima y la de la persona o personas victimarias.
La nueva norma presenta, además de la voluntad impulsora de los métodos antes citados, aspectos clave que debemos resaltar, tales como su ámbito de aplicación. En ese sentido, nuevamente el legislador se ha centrado en los asuntos civiles y mercantiles (incluidos los transfronterizos), pero sin abordar aún el ámbito penal, laboral, concursal o administrativo. Si bien excluye dichos escenarios, remitiéndose a regulación específica, por ejemplo, para los conflictos que atendemos en el Defensor del Pueblo Andaluz, en los que está involucrada una Administración Pública, no es menos cierto que la norma tiene vocación universalizadora, pretendiendo un fomento decidido a los MASC y, de seguro, será utilizada, como lo fue en la práctica, y con carácter subsidiario, en otros ámbitos, la Ley 5/2012 de 6 de julio sobre mediación de asuntos civiles y mercantiles.
La clave está en la consolidación de un servicio de Justicia más amplio y sostenible, basado en la capacidad de negociación entre las partes o con la intervención de un tercero, como es el caso de la conciliación o la mediación.
Uno de los aspectos más importantes y novedosos de la citada Ley Orgánica es el establecimiento como requisito de procedibilidad, es decir, la consideración de obligatoriedad, de acudir a un mecanismo de solución alternativa a la vía judicial, esto es, a los MASC, antes de poder presentar una demanda que inicie un procedimiento judicial. Esto es así, salvando algunas excepciones, para los asuntos civiles, por lo que siendo el derecho civil nuestro derecho común por excelencia, cabe desprenderse que el discurrir de la normativa en otros órdenes jurisdiccionales podría seguir la tendencia de establecer dicho requisito pre-procesal.

La cuestión no es baladí, por cuanto se coloca en posición relevante la máxima de dialogar antes de confrontar, y es que el diálogo se basa en colaboración y abordaje positivo, afrontando la controversia de manera reflexiva, de forma interactiva y con escucha activa, alejándose de los monólogos que desde la confrontación sistemática dibuja un procedimiento judicial, a pesar del derecho a la defensa y réplicas o contra-réplicas, que obviamente contempla nuestro ordenamiento jurídico procesal. Así, en el ámbito de la confrontación que procura el sistema judicial, nos colocamos en un escenario competitivo, en el que una parte gana y otra pierde. No existe posibilidad de alcanzar un consenso tras haberse producido una discusión con base en la cooperación y el entendimiento de los mutuos intereses de las partes. Esto solo lo promueve el ejercicio de un mecanismo alternativo, que es justo por lo que ahora aboga la Ley Orgánica, no solo dirigida a descongestionar el conocido atasco de asuntos que acumulan muchos Juzgados y Tribunales en nuestro país, ocasionado por múltiples factores, sino que tiene vocación de superar la citada confrontación, potenciando una mirada diferente, basada en la cultura de paz.
Por otra parte, la recién estrenada norma reconoce que los procesos que se desarrollen a su amparo serán siempre confidenciales, algo que conforma la columna vertebral de los procesos de mediación. Es un aspecto relevante, en la medida en que da seguridad jurídica y confianza en el proceso a las partes que negocian una posible solución, sabiendo que el resultado es incierto y que podrá saldarse con un pacto que ponga fin, en todo o en parte, a la controversia que los llevó a iniciar las conversaciones, pero que también podría terminar sin acuerdo y verse en la tesitura de optar por interponer una demanda judicial, en el legítimo ejercicio de la ya mencionada tutela judicial efectiva.
Justicia, por tanto, es lo que propugna la Ley Orgánica, ofreciendo un impulso a los MASC, tratando de lograr con las medidas que se han comentado, una vía más, una vía diferente, una vía alternativa y complementaria, una vía eficaz, en suma, para alcanzar la Justicia, sin vernos obligados necesariamente, y como única posibilidad, a litigar.
Por último, se facilita en el texto legal la utilización de herramientas digitales para el desarrollo de negociaciones, especialmente en reclamaciones de menor cuantía. Tengamos en cuenta el avance que, en la práctica de la mediación, por ejemplo, se ha venido dando a los procesos en sede telemática, que sobre todo se pusieron de manifiesto con las dificultades generadas con la COVID-19, pero que se han afianzado y se han desarrollado técnicas y formación específica a las personas mediadoras en este sentido, permitiendo la celebración de procesos con herramientas digitales.
Es objeto de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, «el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual» (art. 1.2), fundamentándose «en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres» (art. 2.1).
Y de igual forma, la normativa autonómica, Ley 2/2017, de 28 de marzo, establece «como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma velar por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, con la finalidad de garantizar el derecho de la ciudadanía andaluza a conocer la verdad de los hechos acaecidos, así como la protección, conservación y difusión de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía» (art. 1), y los correlativos principios de verdad, justicia y reparación, y los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres (art. 2.1).
Partiendo de dicha premisa, y con ocasión de la queja que trasladó al Defensor del Pueblo Andaluz la “Asociación Pasaje Begoña” (queja 23/8403), se ha podido detectar que la inacción de la Administración y la falta de transparencia en la gestión de estos asuntos, ha provocado la caducidad de muchos de los expedientes de solicitud de reconocimiento de Lugar y Sendero de Memoria.
En el concreto caso de esta asociación, con fecha 22-2-2018 presentaron su solicitud ante la Consejería de Cultura, e incorporaron posteriormente hasta 9 anexos con información complementaria. Sin embargo, no es hasta pasados más de 5 años, y coincidiendo con la petición de información al respecto, que lleva a cabo el Defensor, cuando en febrero de 2024 se procede por la Consejería a contactar con los interesados para comunicarles que “… de acuerdo con lo dispuesto en apartado 7 del artículo 24 de la citada Ley se va a iniciar un nuevo expediente para valorar la inscripción solicitada se va a iniciar un nuevo expediente para valorar la inscripción solicitada. Para poder iniciar dicho expediente le rogamos, tal como exige el mencionado artículo, dirijan al Comisionado para la Concordia una nueva solicitud de Inscripción”, mientras que a esta Defensoría se le informa que “en el mes de marzo de 2018 se inició el procedimiento para proceder a la inscripción solicitada, sin que el mismo llegase a su fin, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7 del mismo artículo, se produjo la caducidad del mismo”.
Esta falta de resolución expresa que declare la caducidad y su notificación a los interesados, agrava la falta de transparencia que ya se comentó, y agrava también la deficiente gestión de la tramitación del expediente.
Tras requerir una nueva solicitud de informe por parte de la Institución del Defensor, se pone en conocimiento por parte de la Administración autonómica que el Grupo de Trabajo sobre Lugares y Senderos de Memoria Democrática se constituyó por vez primera el 6-11-2018, quedando constancia en acta de que se concedía el plazo de un mes para la emisión del informe que preceptúa el apartado 3 de la D.A. 4ª del Decreto 93/2018, de 22 de mayo. La cuestión clave en todo este asunto, es que si la Administración hubiera emitido dicho informe en plazo, se hubiera evitado la caducidad del expediente.
La inacción de la Administración y la falta de transparencia ha provocado la caducidad de muchos de los expedientes de solicitud de reconocimiento de Lugar y Sendero de Memoria
Por otra parte, aún compartiendo “la necesidad de dotar de un contenido más sólido a los informes que sirven de base para la inscripción” debido a “la incorporación de estos lugares a una sección perteneciente al Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz”, esto no justifica el hecho de que hayan transcurrido más de 5 años sin que el informe haya sido emitido.
Pero la situación comentada aún es susceptible de agravarse, ya que en el informe recibido en febrero y abril de 2024 se comunicaba que “se va a proceder a la renovación de los miembros del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática ... y, por tanto, de los miembros del grupo de trabajo de lugares de memoria que forman parte del mismo por ser vocales del Consejo ... Una vez conformado el nuevo grupo de trabajo, se solicitará la emisión de informe para tramitar la inscripción en el Inventario, entre otros, del Pasaje Begoña”.

Hay que añadir que no se tiene conocimiento de la renovación del Consejo y, por ende, del Grupo de Trabajo, y entendiendo que son atribuibles a la Administración todas las causas que han llevado a la caducidad de los expedientes solicitados en esta materia, el Defensor del Pueblo Andaluz ha sugerido realizar una modificación de lo establecido en el art. 24.7 citado, de forma que la caducidad de dichos asuntos tenga efectos solo cuando el impedimento traiga causa de la persona solicitante, o bien que se establezca un plazo mayor y más acorde con la realidad de la tramitación de estos procedimientos.
En conclusión, la Administración Pública autonómica debe reconsiderar su gestión y la normativa aplicable a los supuestos de reconocimiento de la calificación e inscripción de los Lugares y Senderos de Memoria Democrática, dotando de eficacia, agilidad y transparencia, en pro de una buena administración, al Consejo de Memoria Histórica y Democrática, así como a los grupos de trabajo, procedimientos o protocolos que se deseen establecer, pero con la clara intención de dar efectivo cumplimiento a la Ley.
Reforzar la alianza con las entidades sociales en la defensa de los derechos y libertades de las personas
Relaciones de la Defensoría del Pueblo Andaluz con el tejido social: “Nosotros somos porque vosotros sois”.
En un mundo donde las desigualdades sociales y económicas siguen siendo una realidad palpable, las asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos sociales juegan un papel crucial en la promoción de la justicia y la equidad. Estas asociaciones se han convertido muchas veces en la voz de aquellas personas que a menudo son ignoradas o marginadas.
La defensa de los derechos sociales y las libertades públicas abarca una amplia gama de temas: la salud, la vivienda digna, la igualdad de oportunidades, la defensa del medio ambiente, el acceso a una educación de calidad, etcétera. Las asociaciones surgen como respuesta a esta necesidad, trabajando para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos básicos.
Desde la Defensoría no tenemos ninguna duda del papel de las asociaciones del Tercer Sector en su contribución directa al bienestar y la cohesión social y su importante labor en la defensa y materialización de los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales de la ciudadanía. Las asociaciones y colectivos sociales desempeñan un papel fundamental en la promoción de sociedades democráticas y justas.
Somos conscientes igualmente que las asociaciones se enfrentan a numerosos desafíos. La falta de inacción, la burocracia y la inexistencia de cauces de participación y escucha dificultan su labor.
A lo largo de nuestros 40 años de existencia, esta Institución siempre ha encontrado en el ámbito asociativo un aliado para contribuir a la construcción de una sociedad que garantice los derechos de todas las personas.

Las quejas presentadas por las organizaciones sociales ante nuestra Defensoría representan un claro ejemplo de capital social vinculante: son expresión de la participación social ligada a la actuación política, en la medida que implica una reivindicación de derechos ciudadanos que reclaman a los poderes públicos. Por ello es necesario trabajar de forma colaborativa y mejorar la implicación de dichas asociaciones en nuestro trabajo diario.
Fruto de este compromiso del Defensor del Pueblo Andaluz con las asociaciones y colectivos sociales, el pasado 23 de Abril de 2024 y como colofón de los actos del 40 aniversario de nuestra Institución, celebramos un Encuentro con más de un centenar de colectivos sociales de todas las provincias andaluzas para mostrar nuestro compromiso de conseguir, de manera conjunta, una mejor defensa y despliegue de los derechos humanos y libertades y contribuir a que se cumpla el compromiso de “no dejar a nadie atrás”, así como a hacer frente a las amenazas y riesgos que, por diversos motivos, se ciernen contra estos derechos.
En el auditorio de la Fundición Cajagranada1 y ante la representación de los colectivos sociales, el Defensor del Pueblo Andaluz reconoció el trabajo del Tercer Sector en su labor diaria frente a las situaciones de injusticia y de vulneración de derechos, con soluciones nacidas desde el compromiso y la participación social, y se ofreció como un colaborador leal y a la vez crítico con la administración, “que señala con el dedo casos que merecen ser revisados, sugiere o recomienda modificaciones en el funcionamiento administrativo e incluso impulsa el cambio de la legalidad cuando resulte preciso y necesario”.
En este encuentro el titular de esta Institución señaló la importancia que tiene el conjunto de asociaciones que se dedican a la defensa de estos derechos: “Vosotros sois nuestro radar para conocer qué problemas tiene la ciudadanía. Y nos proyectamos a través de vosotros. Donde vosotros no llegáis, podemos llegar nosotros, porque compartimos el mismo espíritu y las mismas inquietudes”-
Entre otros compromisos para la defensa colectiva de los derechos de la ciudadanía, el Defensor subrayó la apuesta por el diálogo como instrumento de transformación social; la colaboración para posibilitar que se escuchen todas las voces y propuestas de la ciudadanía; el fomento de las alianzas que contribuyan a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 y, en especial, una educación orientada al cumplimiento de los derechos humanos.
También la exigencia a los poderes públicos para que pongan a las personas en el centro de las políticas públicas, especialmente a aquellas que “se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad”.
En el 40º aniversario de la Institucion, el defensor también ha querido homenajear 6 causas que, a su juicio, necesitan una mayor atención y un mayor empuje, y se distinguió a personalidades “ejemplares” que representan la lucha y protección de estas motivaciones.
1ª causa: Protección de la infancia y adolescencia.
RECONOCIMIENTO a María Asunción García Bonillo, presidenta de la Asociación para la Intervención y Protección de Colectivos Dependientes Inter-Prode, y a Ignacio Gómez de Terreros, con un destacado trabajo en la Fundación Gota de Leche y el Foro Profesional por la Infancia.

2ª causa: Defensa de la salud y el bienestar.
RECONOCIMIENTO a José Ramón Molina Morón, presidente de Agrafem, la Asociación Granadina de familiares y personas con enfermedad mental

3ª causa: Trabajo a favor de los colectivos vulnerables
RECONOCIMIENTO a la gaditana María Luisa Campos, reconocida por su papel en distintos movimientos sociales, y al jiennense Julio Millán, presidente de Edad Dorada-Mensajeros de la Paz Andalucía.

4ª causa: Sostenibilidad ambiental y el cuidado de la tierra.
RECONOCIMIENTO a Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores y Ezequiel Martínez, educador ambiental y patrono de la Fundacion Savia

5ª causa: No discriminación e igualdad de trato y la lucha contra el discurso de odio.
RECONOCIMIENTO a Adela Jiménez, presidenta de Málaga Acoge, y a Natividad Bullejos, por su papel activo en el feminismo desde los años 70 al frente de la primera organización de mujeres de Granada, en Maracena

6ª causa: Defensa de la memoria democrática y los derechos humanos como sustento de una sociedad democrática libre.
RECONOCIMIENTO a Antonio Deza Romero, de la asociación Dejadnos llorar; Carmen Sánchez Sánchez, de la Plataforma para la comisión de la Verdad y Cecilio Gordillo, coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria Histórica de CGT-Andalucía y coordinador de la web Todos los Nombres.

La propia definición de persona vulnerable conlleva la necesidad de tener en cuenta los factores que ocasionan esta situación, así como las medidas que se han de implementar para superar estas barreras. Por tanto, se ha de tener en cuenta tanto el entorno personal, familiar o relacional y socioeconómico, así como las administraciones competentes para dar soluciones a sus problemas.
En los informes anuales del Defensor que se presentan al Parlamento andaluz se viene haciendo una breve radiografía de los factores que inciden en la vulnerabilidad de una persona, entre los que se encuentra la falta de recursos económicos que le impide acceder o mantener un derecho como la vivienda, teniendo también dificultades para abonar los suministros básicos que les permite, entre otras cuestiones, mitigar las temperaturas extremas del frío y el calor.
Ya en el siglo XXI, seguimos hablando de vivienda insegura, un término que encierra el chabolismo, las infraviviendas -incluyendo también las verticales-, barrios degradados, etcétera. Todo ello perdura y se cronifica en el tiempo a pesar de las políticas públicas que se articulan en nuestro Estado de Bienestar.
Preguntarnos qué está fallando y qué más se puede hacer es obligado, dado que de lo contrario contribuiremos a dar la bendición a una sociedad desigual donde se desprotege a quienes ya tienen sus derechos vulnerados, así como a quienes ven tambalearse los cimientos de su seguridad.
Son muchas las estrategias que se aprueban en las distintas administraciones y entidades del tercer sector encaminadas a superar la pobreza, que está en la base de muchos de los factores que caracterizan la vulnerabilidad. Así, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha aprobado en 2024 la nueva Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030, con la vivienda y el desarrollo del estado de bienestar como grandes retos.
Un documento que “pretende transformar la situación de las familias en situación de pobreza y asegurar la igualdad de oportunidades para romper la herencia negativa entre generaciones”, procurando que los datos macroeconómicos se reflejen en las familias. Recoge acciones para asegurar recursos para las personas en situación o riesgo de pobreza, reforzar la protección social y coordinar la acción entre administraciones.
En Andalucía, son también varias las estrategias relacionadas con la población más vulnerable. Un ejemplo de ello es la “Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social. Intervención en zonas desfavorecidas” (ERACIS, en adelante) que tiene como objetivo actuar “sobre las zonas de los pueblos y ciudades donde se registran situaciones graves de exclusión social y/o donde existen factores de riesgo (…) a fin de transformar la visión que se tiene sobre estas zonas y viceversa, de forma que se promueva la eliminación de la territorialidad como un factor de exclusión”.
La ERACIS pone en marcha una nueva forma de intervención guiada por el enfoque integral y comunitario, desarrollando los objetivos y principios de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, confiando en el efecto transformador de la acción conjunta y la capacidad de intervención de un numeroso conjunto de personas cualificadas que van a actuar en las zonas desfavorecidas con esta orientación.
Por su parte la Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025: Inclusión y convivencia pretende dar una respuesta a las necesidades que Andalucía tiene ante los procesos de integración de las personas migrantes asentadas en nuestra comunidad, así como por la llegada de nuevos flujos migratorios. Retos “que han de afrontar con la finalidad de conseguir una sociedad cohesionada en un clima de convivencia que respete la diversidad”, y alineada a los ODS de la Agenda 2030.
Entre sus objetivos generales se encuentran el impulso de la coordinación en la gestión de las políticas públicas de la Junta de Andalucía dirigidas a la inclusión social de la población migrante en Andalucía, fortaleciendo sus estructuras, el seguimiento y evaluación de las políticas y avanzando en la cooperación entre los poderes públicos y los agentes sociales implicados.
Mencionar igualmente la I Estrategia de Atención a Personas Sin Hogar en Andalucía 2023-2026, publicada en el BOJA el 27 de diciembre de 2023. Alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, contempla 7 objetivos estratégicos a través de los cuales se pretende reducir el número de personas en sinhogarismo. Propone 20 programas en los que se agrupan 100 medidas de actuación que han de responder a modelos de intervención basados en derechos de las personas en situación de grave exclusión residencial, desde una perspectiva de las obligaciones éticas de la sociedad, las administraciones públicas, organizaciones y profesionales del ámbito de la inclusión social.
Para la implementación de esta estrategia, “serán de especial aplicación los valores de transversalidad de género, pues en el Diagnóstico se ha puesto de manifiesto la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres sin hogar con respecto a los hombres, que produce una situación de desventaja, la coordinación intersectorial e interadministrativa, dada su importancia clave para la atención de las PSH y la atención integral centrada en la persona como modelo básico de intervención, regulado en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre”

A nivel local destacamos los Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, (ERASCIS) , unos documentos programáticos que, con un enfoque comunitario, sitúan la gobernanza en las Entidades locales (Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales) como vertebradoras del desarrollo comunitario. Unos planes que tendrán que “mejorar y articular la coordinación de las diferentes Administraciones Públicas que intervienen en las zonas”.
Dicho esto, en este año 2024 se siguen detectando que la socorrida coordinación administrativa no consigue los efectos perseguidos, dado que son numerosas las quejas y actuaciones a través de las que hemos podido conocer la falta de espacios de diálogo y mesas de trabajo que aborden diagnósticos concretos de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, ofreciendo soluciones compartidas o itinerarios encaminados a mejorar su vida.
Encontramos esta falta de diálogo en actuaciones concretas con personas que van a ser desalojadas de viviendas públicas y requieren desde que se conoce el inicio de los expedientes de desahucio, que se adopten iniciativas para propiciar una intervención coordinada con los Servicios Sociales Comunitarios de referencia y el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, que ayude a adoptar las medidas necesarias para paliar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas familias, conforme a las competencias de cada administración.
También hemos podido conocer la falta de impulso en actuaciones de coordinación entre administraciones en el desarrollo de los Planes Locales de Intervención (ERASCIS) que se desarrollan en las principales barriadas de Andalucía, carentes de intervenciones de otras administraciones que acompañen los itinerarios de las personas destinatarias. Hablamos de mejoras en equipamientos de barrio, urbanismo, ajardinamiento, vivienda, etc., todas ellas competentes de órganos locales y autonómicos.
Y por último, reseñar la necesidad de una actuación coordinada a nivel local, autonómico y nacional para abordar la erradicación de los asentamientos chabolistas de personas migrantes en las provincias de Huelva y Almería, que requieren la actuación coordinada de las tres administraciones para programar actuaciones y dotarlas de presupuesto que permita gestionar sus Planes locales de erradicación de asentamientos a través de actuaciones encaminadas a favorecer la inclusión de las personas objeto de intervención, tal y como se contempla en el I Plan Estratégico para erradicar los asentamientos irregulares (EASEN).
Todas ellas son actuaciones que tienen su referente en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en el que adquiere una especial relevancia el ODS 17 cuyo objetivo es la coordinación y colaboración real entre administraciones para luchar contra la exclusión y conseguir cambios estructurales en las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan. Una forma de trabajar que se ha de impulsar desde los responsables de los distintos órganos de gestión.
Hemos pedido un protocolo que coordine la intervención en Andalucía del SAVA, policía, fiscalía y juzgados para garantizar a las víctimas, menores de edad, el acompañamiento, atención psicológica y social, y asesoramiento jurídico que precisen en los procedimientos judiciales en los que hayan de intervenir
La violencia sobre las personas menores de edad es una realidad execrable y extendida a una pluralidad de frentes. Es por ello que la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia (LOPIVI) reconoce a los niños y niñas que hayan sido víctima de violencia el derecho a una atención integral. Una atención que, en aras de su interés superior, contempla una serie de medidas que han de tener un enfoque inclusivo y accesible para que puedan atender a todas las personas menores de edad sin excepción y sea cual sea el tipo de violencia de la que hayan sido víctimas.
Cuando un niño o niña se ve en la difícil y trascendente tesitura de denunciar ante el juzgado los abusos de los que ha sido víctima, la Ley anteriormente señalada contempla medidas para ayudar en este duro trance. De entre todas ellas, las más demandas son el acompañamiento psicológico y social y el asesoramiento jurídico. Todo ello con el propósito de mitigar el fuerte impacto emocional que el proceso de denuncia y comparecencia en el juzgado conlleva y también de poder contar con los servicios de asesoramiento jurídico que ayude y oriente tanto al niño como a sus familiares en las diversas fases del proceso judicial.
Pues bien, para que las acciones previstas que se puedan realizar son necesarias, entre otras, unas infraestructuras adecuadas: instalaciones judiciales que garanticen la intimidad, paz y tranquilidad de las víctimas, y evite por todos los medios la confrontación visual entre estas y los presuntos agresores.

Un entorno hostil, sin embargo, encontró una menor de 17 años cuando debió declarar en los juzgados de Torremolinos (Málaga). No recibió información adaptada sobre el procedimiento y trámites consecuentes a su denuncia, tampoco se le asesoró sobre las prestaciones y otras medidas de ayuda a las que podría tener acceso como víctima de delito. Con todo, el principal problema surgió durante el desarrollo del proceso en el que se produjo una confrontación visual con su agresor, lo que le supuso a la joven un daño emocional añadido y una doble victimización.
La gravedad de los hechos acontecidos nos llevo a dar traslado de los mismos al Ministerio Fiscal quien argumentó un grave problema de espacio disponible para estas sedes judiciales: no existe salita alguna y tampoco hay salas de espera; las personas se agolpan en las escaleras y en los rellanos de las diferentes plantas, junto al ascensor, cuando no en la vía pública. Y cuando el Juzgado de Instrucción se encuentra de guardia, las víctimas de violencia de género ni de otros delitos tampoco disponen de la salita.
La Fiscalía ponía en cuestión, además, la inexistencia de un protocolo que garantice el acompañamiento y asesoramiento en los procedimientos judiciales en los que deba intervenir una persona menor de edad.
Además de un seguimiento del proyecto de creación de la nueva sede judicial, y para evitar que pueda repetirse la indefensión y doble victimización de la que fue objeto la menor, hemos dirigido una Recomendación -que ha sido aceptada- a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para que se promueva la elaboración de un protocolo que coordine la intervención en las distintas provincias de Andalucía del SAVA, policía, fiscalía y juzgados para garantizar a las víctimas, menores de edad, el acompañamiento, atención psicológica y social, y asesoramiento jurídico que precisen en los procedimientos judiciales en los que hayan de intervenir. (Queja 22/2259).